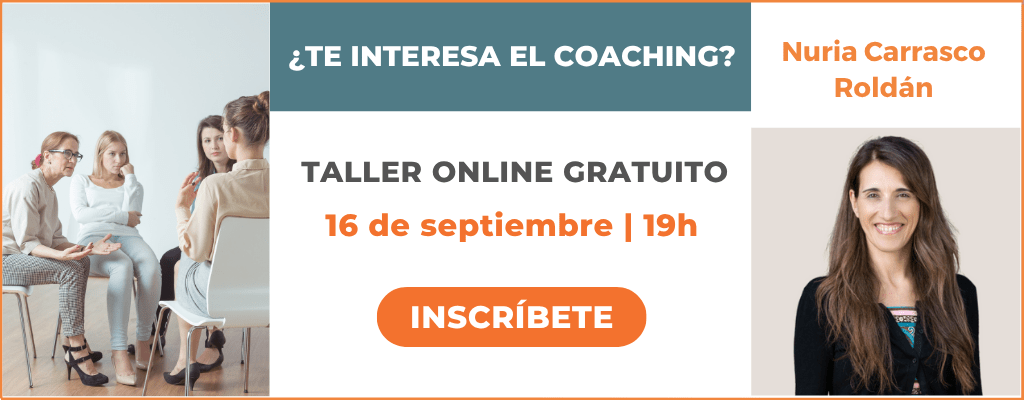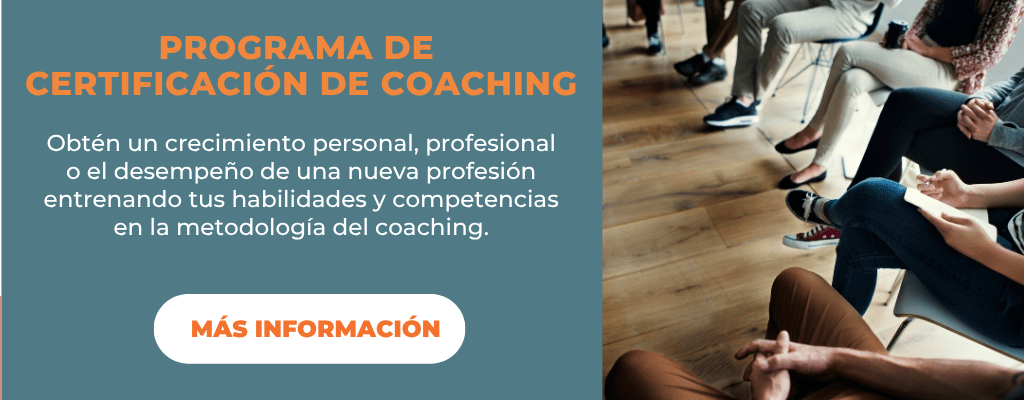Hay frases que aprendimos a decir casi sin pensarlas. Están ahí, disponibles, como respuestas automáticas. Pero el lenguaje no es inocente, cada palabra, cada frase que pronunciamos, lleva consigo un peso, una carga.
No son simples sonidos o símbolos neutros, son portadores de intención, historia, emociones y poder. Cuando hablamos, no solo describimos la realidad, sino que la construimos, la moldeamos y a veces, la limitamos.
El lenguaje puede abrir puertas o levantar muros. Puede curar o herir. Puede crear conexiones profundas o aislar. Por eso, cada expresión tiene un impacto que va más allá de su significado literal: lleva implícita una energía, una postura frente al mundo y frente al otro.
Esta idea nos invita a tomar conciencia del poder que tienen nuestras palabras. No se trata de autocensurarnos o evitar hablar con libertad, sino de comprender que al elegir ciertas expresiones estamos también eligiendo cómo relacionarnos, cómo construir sentido y cómo dar forma a nuestras realidades internas y compartidas.
Esta es una invitación a detenernos. No a corregirnos de inmediato, sino a observar el impacto que tienen esas pequeñas formas cotidianas del habla. A preguntarnos: ¿Qué ocurre cuando digo esto? ¿Qué otra manera habría?
La conjunción “pero”.
El “pero” es una de esas palabras pequeñas que, sin alzar la voz, tiene el poder de anular lo que la precede. Decimos: “Te entiendo, pero…”, “Me gusta tu idea, pero…”, “Lo has hecho bien, pero…”. En apariencia, estamos valorando o reconociendo al otro. A un nivel más profundo, le estamos invalidando sutilmente. El “pero” actúa como una bisagra que cierra más de lo que abre.
El “pero” cancela lo dicho antes, le resta fuerza, lo deja en segundo plano. Cuando lo usamos, lo que sigue suele imponerse como lo más importante, lo que realmente queremos decir. La primera parte queda relegada a una especie de prólogo diplomático que rara vez perdura en quien escucha.
La trampa está en que muchas veces usamos el “pero” sin mala intención, como un simple conector. Sin embargo, en el flujo emocional de una conversación, su efecto puede ser desconectador. Puede hacer que el otro sienta que no ha sido realmente escuchado, que su punto de vista ha sido hasta cierto punto tolerado, pero no acogido.
La práctica de observar cómo usamos el “pero” y experimentar con otras formas de conectar ideas puede transformar el tono de nuestras conversaciones. No se trata de prohibir una palabra, sino de notar el impacto que tiene en quienes nos escuchan y en la forma en que construimos nuestras relaciones.
“No me has entendido”
Decir “no me has entendido” puede parecer, en apariencia, una forma de aclarar, de volver a explicar lo que uno quiere decir. Sin embargo, en la práctica conversacional, esta frase suele actuar más como una cerradura que como una llave. Tiene un filo invisible que corta el flujo del diálogo, que marca distancia, que desautoriza.
Cuando alguien nos dice “no me has entendido”, el mensaje implícito, lo que el otro recoge es: “tú no has sido capaz de comprenderme”. Es una frase que, aunque no lo pretenda, señala al otro como culpable, incapaz. Alguien que no ha prestado atención, que no ha escuchado atentamente.
Se desliza fácilmente hacia una forma sutil de superioridad, como si uno tuviera el conocimiento correcto y el otro estuviera equivocado por no haberlo captado.
El problema no está en la intención (que puede ser genuinamente aclaratoria), sino en el efecto que genera. En lugar de abrir el diálogo, puede cerrar la escucha del otro. Puede hacer que se retraiga, que se ponga a la defensiva o que sienta que su forma de interpretar ha sido descalificada.
La conversación se vuelve más rica cuando no la utilizamos para imponer un punto de vista, sino para descubrir lo que puede emerger entre dos mentes abiertas. Al fin y al cabo, cada intercambio es como una danza entre mundos internos que rara vez se alinean del todo. Escuchar lo que el otro entendió, incluso si no coincide con nuestra intención, puede ser una puerta hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos.
“Tú siempre…” o “Tú nunca…”
En el corazón de toda relación habita un tejido vivo, cambiante, lleno de matices. Pero cuando pronunciamos frases como “tú siempre haces esto” o “tú nunca haces aquello”, lo que estamos haciendo, seguramente sin darnos cuenta, es congelar al otro en una versión fija de sí mismo. Le negamos la posibilidad de ser distinto, de evolucionar, de tener matices.
“Siempre” y “nunca” son palabras absolutas, que no admiten excepción ni contexto. Se convierten en una forma de juicio totalizante que empaqueta toda la historia del otro en un solo gesto, una sola conducta, un solo error. Y aunque nacen muchas veces de la frustración o del dolor, rara vez ayudan a transformar lo que nos duele. Más bien, lo perpetúan.
Decirle a alguien “tú nunca me escuchas” puede parecer una manera de señalar una carencia. Pero en realidad, es una forma de desconocer los momentos en que sí lo hizo, y de impedir que pueda hacerlo ahora. “Tú siempre interrumpes” es más una acusación que una descripción; coloca al otro en un rincón del que es difícil salir sin tener que defenderse o pelear.
Este tipo de expresiones también tienen un efecto silencioso pero poderoso: alimentan nuestra narrativa sobre el otro, y al repetirlas, reforzamos esa historia hasta que se convierte en verdad en nuestra mente. Así, dejamos de ver lo que ocurre en el presente, y empezamos a ver lo que esperamos que ocurra, según ese guion que hemos escrito.
Cuando dejamos de usar el lenguaje como arma o escudo, y empezamos a usarlo como puente, es posible algo distinto: ver al otro como un ser en movimiento, y no como un rol fijo en nuestra historia. Y eso —esa mirada abierta— ya es, en sí misma, un acto de amor.
“No estoy de acuerdo”
Decir “no estoy de acuerdo” puede parecer una frase neutra, casi técnica. En apariencia, simplemente señala una diferencia de opinión. Pero en la práctica, la forma en que usamos estas palabras —su tono, su momento, su intención— puede tener efectos muy distintos: puede cerrar un espacio o puede abrir una posibilidad.
Dicha con prisa o sin conciencia, “no estoy de acuerdo” puede sonar como un corte, un rechazo, un muro. No afirma una perspectiva propia: niega la del otro. De hecho, muchas veces aparece justo después de que alguien ha compartido algo valioso, vulnerable o significativo, y entonces, más que un desacuerdo, se siente como una invalidación.
Es importante observar que “no estar de acuerdo” no es un problema en sí mismo. El desacuerdo es parte esencial de cualquier conversación viva. Lo que marca la diferencia es desde dónde y cómo lo expresamos. ¿Lo decimos para defendernos? ¿Para reafirmar nuestra identidad? ¿Para imponernos? ¿O lo decimos desde la genuina curiosidad de explorar miradas distintas?
Quizá una alternativa más consciente sea postergar ligeramente el desacuerdo para dejar espacio a la comprensión. En vez de reaccionar de inmediato, podemos indagar y pedir más información.
A veces, al entender el trasfondo del otro, el desacuerdo pierde fuerza o incluso se transforma. Y si persiste, ya no se vive como una amenaza, sino como una diferencia legítima entre mundos distintos.
También podemos practicar expresar el desacuerdo sin necesidad de desautorizar al otro: “Tengo un punto de vista diferente.” Incluso: “Me cuesta ver eso así, pero quiero entenderlo mejor.”
Cuando hablamos así, no defendemos una posición: hablamos desde nosotros mismos, y al hacerlo, dejamos abierta la puerta al diálogo.
Porque tal vez lo que más necesitamos no es tener razón, sino seguir en relación aún en la diferencia. Y a veces, eso comienza con preguntarnos si queremos tener la última palabra… o la siguiente conversación.
“Lo que tú tienes que hacer…” / “Yo en tu lugar…”
Estas frases son comunes, casi automáticas. Las decimos con buena intención porque queremos ayudar. Pero muchas veces, sin quererlo, colocan al otro en un lugar de falta y a nosotros en un lugar de saber.
Cuando alguien comparte una dificultad, está abriéndose. Está mostrando algo de su mundo interno, quizás incluso algo que le pesa, le duele o le confunde. Y entonces, en lugar de quedarnos un poco más en esa apertura, nos apuramos a cerrarla con una solución. “Lo que tienes que hacer es…” o “yo en tu lugar haría…”.
El problema no es el consejo en sí, sino la velocidad y la unilateralidad con la que lo entregamos. En muchas ocasiones, estas frases dicen más sobre nosotros que sobre lo que el otro realmente necesita. Revelan nuestra incomodidad con la incertidumbre, nuestra necesidad de tener respuestas, nuestro impulso por controlar lo que no entendemos.
Además, “yo en tu lugar” parte de una premisa imposible: nunca estamos en el lugar del otro. Podemos imaginar, empatizar, acercarnos. Pero no habitamos su historia, su cuerpo, su contexto, sus heridas, sus miedos. Hablar desde “yo en tu lugar” muchas veces borra al otro y proyecta nuestra manera de vivir sobre una realidad que no es la nuestra.
Como alternativa, podemos ofrecer presencia, escucha, acompañamiento. Cuando cambiamos el “tienes que” por el “¿cómo te puedo acompañar?”, transformamos la conversación. Dejamos de dar respuestas para empezar a abrir preguntas. Y en lugar de ocupar el centro, creamos un espacio en el que el otro pueda escucharse, descubrirse y decidir.
Porque al final, lo más poderoso no es decirle a alguien lo que tiene que hacer, sino ayudarle a recordar que puede confiar en su propia voz.
“Te lo dije”
“Te lo dije” es una frase breve, pero cargada, incluso agresiva. No es solo una observación: es un veredicto. La usamos cuando los hechos confirman lo que anticipamos, cuando el tiempo nos da la razón. Y sin embargo, aunque se diga desde la certeza, rara vez construye entendimiento.
¿Para qué decimos “te lo dije”? Muchas veces, para reafirmar nuestra lucidez, para mostrar que vimos algo que el otro no vio. Puede haber en esa frase una pizca de orgullo, o incluso de reproche disfrazado de sabiduría. Pero detrás de ella, casi siempre, hay una oportunidad perdida: la de acompañar al otro en su experiencia, en vez de destacarnos por haber acertado.
Porque cuando alguien se equivoca, sufre una consecuencia o se da cuenta de algo tarde, ya está lidiando con eso. En ese momento, lo que más necesita no es que le recordemos su error, sino que estemos ahí. Que sostengamos el espacio con respeto, sin juicio.
“Te lo dije” puede sonar a revancha. Como si la conversación se tratara de tener razón y no de aprender juntos. Y sin darnos cuenta, esa frase levanta una barrera donde podríamos tender un puente.
Cuando en vez de escoger el camino del orgullo nos quedamos en la escucha y la presencia, damos un espacio al aprendizaje y al crecimiento. En vez de alimentar el ego, alimentamos el vínculo. En vez de convertir nuestra visión anticipada en una condena, abrimos la posibilidad de acompañar con humildad. Porque a veces, más que tener razón, vale más estar presentes.
Cada palabra es un acto. Cada frase que decimos, consciente o no, construye el clima de nuestras conversaciones. Y más allá de técnicas o recetas, la práctica es una: Observarnos. Escucharnos. Elegir con más presencia cómo queremos estar con el otro.

MIRIAM ORTIZ DE ZÁRATE
Socia directora del CEC.
Coach MCC por la International Coach Federation.
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.
Ha realizado estudios de especialización en Coaching individual y de equipos, coaching sistémico, coaching corporal, coaching energético, Psicoterapia Gestalt, Psicoterapia Integrativa, Eneagrama, Constelaciones Familiares y Organizacionales, Bioenergética, etc. (Instituto de Empresa, Centro de Estudios Garrigues, Escuela Europea de Coaching, Escuela Madrileña de Terapia Gestalt, Programa SAT de Desarrollo, IPH, Fundación Claudio Naranjo, Fundación Tomillo, Improving Network, Sensum Systemic, Instituto Hellinger de Holanda, Talentum, Emana, etc.)
Contáctanos